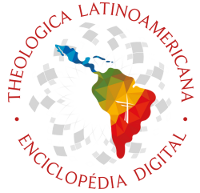Consideraciones sobre el concepto de mística
Es común encontrar en muchos autores un acuerdo en que el concepto de Mística ha sido sometido a usos variados y utilizado en distintos contextos que, “todos cuantos intentan aproximarse a su significado, con un mínimo de rigor, se sienten en la necesidad de llamar la atención sobre su polisemia y su ambigüedad” (Martín, 1999, p. 17). Sin embargo, cristianos y no cristianos consideran que la mística es un conocimiento de algo ‘misterioso’ y ‘divino’ que no es accesible con facilidad a los sentidos, sino que precisa de una ‘cierta’ disposición o ‘don’ otorgado; en este sentido, “la mística se concibe como una experiencia y creencia en un poder o poderes superiores al ser humano” (González-Bernal, 2017, p. 53).
La mística, entendida como experiencia que evoca a un ser superior, es un asunto que se encuentra en la mayoría de las religiones y que precisa de un camino que conduce a la unión con la trascendencia. En el contexto cristiano, la novedad está en que, si bien en las demás religiones se comprende que la mística consiste en la búsqueda de la unión del ser humano con Dios, la teología cristiana afirma que Dios mismo es quien tiene la iniciativa de unirse al ser humano, no al contrario, y por ello se abaja al plano del ser humano y comparte su condición (Flp. 2, 6-11). Notemos cómo, mientras que en algunas comprensiones religiosas el ser humano se eleva para alcanzar al Dios que vive en lo alto, en el cristianismo Dios mismo es el que se abaja al terreno humano para enaltecer y elevar a la humanidad hacia su plena realización, por lo tanto, la mística es fruto de la revelación de Dios y de la respuesta del ser humano a Él, como lo afirma González de Cardedal “La revelación divina se dirige a la persona entera: a su libertad y a su corazón. Personalizando así al hombre, desencadena en él unos procesos que generan amor, deseo, conocimiento y experiencia de aquel cuya palabra el hombre acoge, pondera y responde” (González de Cardedal, 2015, p, 15).
La etimología griega, sin duda, pone en evidencia de que la mística tiene que ver con lo ‘misterioso’, pues se trata de un concepto que hace parte de la familia de derivados del verbo myo (μύω) que significa ‘cerrar los ojos’ y/o ‘cerrar la boca’. Como recuerda Von Balthasar, ya desde el primer siglo del cristianismo, mystikós (μυστικός) se derivaba del mysterion (μυστήριον) objetivo y expresaba cierta pertenencia a este (Von Balthasar y Bierwaltes, 2008, 77). Místico, entonces, es todo lo que tiene que ver con lo divino y lo misterioso bajo las formas humanas y mundanas presentes en la Biblia y en la liturgia religiosa; mística puede entenderse como aquello de lo que se tiene conocimiento, por experiencia, pero de lo cual no puede enunciarse proposición alguna que logre abarcar, en su totalidad, lo que se ha padecido. La mística es padecimiento y perplejidad existencial, es un exceso de experiencia que enmudece.
Desde la perspectiva de la teología católica, la mística refiere, en primera instancia, al significado velado y simbólico de los ritos. Denominamos mística, en sentido espiritual y teológico, a las verdades entrañables, inefables, ocultas y profundas, propias de un conocimiento íntimo del misterio de Dios (González-Bernal, 2017, p. 54). En efecto, esta palabra expresa el carácter experiencial del contacto con lo divino, pues como afirma Martín Velasco, mística significa “experienciar y padecer […], como un ser tomado por la realidad conocida” (1999, p. 38). Cuando las personas místicas hablan de conocimiento y deseo es porque, bien saben ellas, es Dios quien las ha tomado, raptado, extasiado, arrebatado, sacado de sí; sus experiencias personales, espirituales y corporales, son el mayor testimonio de aquello que conocemos como ‘fenómeno místico’. Rudolph Otto reconoce una asombrosa concordancia entre diversas expresiones de la mística y destaca una esencia unitaria presente en múltiples manifestaciones y experiencias: “se revela una extraña concordancia en los motivos primordiales de la experiencia psíquica de la humanidad en general, que resulta independiente de la raza, el clima y la época, apunta a una unidad y una afinidad interna, última y misteriosa, del espíritu humano y nos autoriza a hablar de una esencia unitaria de la mística (…) captar esta esencia unitaria en la multiplicidad de sus múltiples formas posibles, eliminando con ello el prejuicio según el cual existiría una única mística, siempre idéntica” (1980, p. 15).
El ser humano capax Dei
Asumida como experiencia, la mística deviene una dimensión humana. La mística “pertenece al mismo ser humano” (Panikkar, 2005, p. 21), dado que cualquier persona es potencialmente capaz de realizar a plenitud esta dimensión: el ser humano es capax Dei, capaz de acoger plenamente en su interior la autocomunicación divina, capaz de conocer a Dios y de acoger el don de sí mismo, y capaz de vivir una relación personal con Dios. Al situarse en el terreno humano, la mística abre al amplio panorama de las vivencias profundas en las que encontramos la experiencia del Misterio, la experiencia religiosa y la experiencia de la fe. Amengual, afirma que se trata de una “relación sentiente e inteligente con el ser” (2009, p. 59), que asume la integralidad humana, en sus desarrollos de habilidades y competencias para relacionarse con lo sagrado. La experiencia descentra al ser humano, lo exterioriza hacia una comunicación que, al mismo tiempo que expone, es novedad para el que la acoge y para el mismo que la experimenta, es aprendizaje nuevo. Se trata, entonces, de una vivencia integral y consciente del sujeto que la padece. En esta perspectiva, Boff afirma que la experiencia es la “ciencia o conocimiento que el ser humano adquiere cuando sale de sí mismo (ex) y trata de comprender un objeto por todos los lados (peri)” (2003, p. 42); es el conocimiento que resulta del encuentro con el mundo, con lo que lo rodea, y que le otorga un saber que es autoridad para quien comunica lo que ha vivido.
En el ámbito de la experiencia humana, los varones y las mujeres necesitan experimentar el mundo, acogerlo, entenderlo y apropiarse de él como algo que le pertenece y le es necesario. Ese experimentar significa vivirlo y padecerlo a través de fracasos y triunfos, de sufrimientos y de alegrías, es la dinámica de la vida que se hace presente y que nos recuerda nuestra fragilidad y contingencia. Vivimos en comunidad, en familia, en la sociedad y en las instituciones y poco a poco, nos vamos reconociéndo como parte de la cultura de un pueblo. De esta manera podemos decir que la experiencia es conocimiento, encuentro y aprendizaje, lo que nos permite percibir la realidad e integrarla significativamente (Pikaza y Solanes, 1997, p. 22). En este sentido, la particularidad de cada ser humano y su comprensión hacen de la experiencia algo único, que implica una atención a las facultades humanas, a la práctica de la compasión y el servicio, dado que “la experiencia está condicionada por la posición que se toma ante las cosas, y por consiguiente por la concepción que se tiene de la realidad” (Pikaza y Solanes, 1997, p. 23).
San Juan de la Cruz, nos lleva a imaginar y a contemplar en sus poemas las huellas de un Dios escondido (Deus absconditus). Un Dios que deja ver, oír, oler, gustar y tocar; se trata, pues, de considerar la mística como una realidad fáctica en la que el ser humano que busca su plenitud es encontrado por Dios, su Creador y éste suscita en él un deseo permanente de nunca ser apartado de Él. Ya San Agustín, en las Confesiones, nos revela una experiencia mística que se manifiesta como un encuentro pleno de los sentidos del ser humano con lo divino: San Agustín indica que el encuentro con Dios es un proceso existencial integral, pues entran en interrelación todos los sentidos que comprometen a todo el ser humano hacia elevados estados (Conf., 8.4.9). Este descubrimiento del misterio ocurre en el interior, dado que si bien el hombre puede llegar a esclarecer los misterios más profundos, esto no se alcanza por medio de los sentidos, sino “adentrándose en sí mismo, pues en su espíritu residen ciertos vestigios de aquellas verdades inconmutables” (Flórez, 2004, p. 58). Hablamos, entonces, de una experiencia que abarca la existencia de la persona: cuerpo y alma, carne y espíritu, en un movimiento de apertura al Misterio de Dios.
El corazón inquieto del que nos habla San Agustín, revela la condición de búsqueda constante del ser humano, que se reconoce carente de lo divino y necesitado de encuentros significativos con Dios: “porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”, en latín “quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te” (Conf., 1.1.1). El ser humano descansará y encontrará plenitud sólo cuando “tengamos nuestros corazones arriba hacia ti (sursum cor habeamus ad te)” (Conf., 13. 7.8). Esta elevación del corazón, en consecuencia, alude a la experiencia existencial de la mística, puesto que el encuentro con la divinidad causa una impresión tal en el ser humano que, introduciéndolo en su interioridad, lo arrebata de sí mismo hasta elevarlo a los terrenos de lo sagrado y lo mistérico. La experiencia mística es, entonces, el camino, el puente tendido, entre la humanidad y su culminación en Dios.
Ahora bien, cuando algunos teólogo/as han confesado su personal comprensión e implicación en lo que tiene que ver con el Misterio han hecho referencia precisamente a las experiencias que han vivido, a sus ‘experiencias experienciadas’, también llamadas ‘experiencias existenciales’. Hacia el siglo VI, Pseudo Dionisio, refiriéndose al aprendizaje de las cosas de Dios, afirmaba que “non tantum discens sed patients divini” (2.9), es decir, que no se trata de un aprendizaje que venga por lo teórico sino por la experiencia de haber sido tocado por lo divino, en un proceso cuya iniciativa no humana, sino de alguien superior que ha tenido a bien darse a conocer. La mística, entendida como conocimiento, nos ayuda a elucidar que se trata de una experiencia que es posible gracias a Dios “que toma la iniciativa de instaurar un diálogo ofreciéndose él mismo y creando un espacio de comunicación, que es la oración. La iniciativa divina introduce un nuevo tipo de relación” (Bernard, 2000, p. 109).
La mística, tal y como se comprende en el cristianismo, no puede desligarse de la noción de ‘experiencia’, pues “ella no es otra cosa que cognitio Dei experimentalis, conocimiento experiencial de Dios, aunque dicha experiencia supera fundamentalmente toda posibilidad humana de hablar de ella” (Von Balthasar y Bierwaltes, 2008, p. 79). La mística es una experiencia trascendental intensa, “una percepción especial de la situación humana” (García, 2004, p. 56), en la que el ser humano puede vivenciar de manera especial lo que lo sostiene y lo determina. La mística es vivencia y experiencia de Dios, dado que el ser humano tiene la posibilidad de conocerlo y amarlo. Además, la vida del ser humano está marcada por el drama del amor, que expresa la condición humana de insatisfacción, inquietud, impulso indómito en la búsqueda de sentido y descanso: “la existencia de la mística responde a la condición del ser humano como un ser que está abierto, cuya característica es su apertura a la existencia” (González Faus y Schluter, 1998, p. 22).
Llamamos ‘mística’ a una experiencia y no a un mero estado, pues se trata de una experiencia de Dios, que, en su calidad de misterio, a la vez que se oculta constituye una epifanía. Así es como podemos notar que la mística es visión y escucha, regocijo y éxtasis, vivencia de comunión e inmersión humana en la divinidad. La mística es, también, una percepción personal e inmediata del conocimiento del amor de Dios, a través de una relación íntima de diálogo, comunión y amistad (González-Bernal, 2017, p. 59). Este conocimiento del amor de Dios que tienen las personas místicas, como ya dijimos, es experiencial y se da en la vida cotidiana, pues, si bien hasta tiempos muy recientes la mística se consideraba un fenómeno muy especial, más o menos extraordinario, paranormal o sobrenatural, “hoy concebimos la mística como una dimensión antropológica, una experiencia divina que pertenece al ser humano porque ha sido dada por Dios” (Panikkar, 2005, 20).
- La categoría género: cuerpo que padece la experiencia del misterio
El deseo de comprender la experiencia mística hace que San Agustín se pregunte por su propia constitución antropológica, por su alma y por su cuerpo, dado que, si Dios es el que conoce su ser, toda indagación sobre los fenómenos que padece debe orientarse hacia la totalidad del ser humano, lugar en donde habita Dios: “entonces me dirigí́ a mí mismo y me dije: ‘¿tú quién eres?’, y respondí́: ‘un hombre’. He aquí́, pues, que tengo en mí prestos un cuerpo y un alma; la una, interior; el otro, exterior” (Conf., 10.6.9). El viaje hacia el interior permite que San Agustín se comprenda como un ser con alma y cuerpo, con vida interior y exterior, pues “yo interior conozco estas cosas; yo, yo el espíritu, por medio del sentido de mi cuerpo” (Conf., 10.6.9). Con esta comprensión el santo nos revela que el ‘yo interior’ es el espíritu y que este habita en el cuerpo y se relaciona con él. Esto es que, el cuerpo padece la experiencia del misterio en una unidad cuerpo-alma.
Como fácilmente nos podemos percatar, el cuerpo sintiente, la carne viva que constituye al ser humano, es el medio a través del cual se perciben múltiples sensaciones: el cuerpo siente y padece todas las experiencias. Aunque con el pensamiento racionalista de la Modernidad el cuerpo se ponía entre paréntesis y la persona se comprendía apenas como una ‘cosa pensante’ (res cogitans), cada vez más se hace oportuno afirmar con Zubiri que el ser humano es una sola unidad estructural cuya esencia es corporeidad anímica (Zubiri, 1963, pp. 5-29); o, dicho de otro modo, la corporeidad no es una mera forma sustancial del ser humano, sino que hace parte de su constitución estructural, dado que el ser humano no tiene cuerpo, sino que es cuerpo animado y/o alma corporeizada, pues el alma por estar volcada desde sí misma a un cuerpo es corpórea. Ya en la tradición judeo-cristiana, observamos una relación original entre las realidades de la carne y el espíritu, basár (בָּשָׂר) y ruaj (רוּח), que plantea un sentido de unidad de la existencia humana y que Dussel interpreta como una “carnalidad de la existencia espiritual del ser humano en su radical unidad viviente” (Dussel, 1969, p. 26); Michel Henry refiere al cuerpo como “la antorcha de la experiencia interior” (2007, p. 53) y San Juan de la Cruz, poetiza como “amada en el Amado transformada”. Esto nos revela una comprensión de que la existencia humana se hace sentir de manera corporal, anímica y espiritual.
Considerando la noción de ‘mística’, como experiencia vital que se encarna en el ser humano, nos aproximamos a una articulación entre la experiencia mística y la categoría género. Trataremos de considerar, desde el género, la experiencia mística, centrándonos en las particularidades del cuerpo que padece el Misterio. Como lo afirmaba el papa Juan Pablo II “Por el hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo humano ha entrado por la puerta principal en la teología, esto es, en la ciencia que tiene como objeto la divinidad” (1980). La labor de algunos de los teólogos/as, entonces, no ha sido otra que la de preguntar por las experiencias místicas que acontecen en el cuerpo, por los implicaciones que se tienen a partir de las pasiones humanas, y los deseos de hablar a Dios con todo el ser. Acercarnos al concepto de mística desde la perspectiva de género nos ayuda a considerar esta noción no sólo desde su polisemia, sino también desde la heterogeneidad y diversidad de quienes viven en sus cuerpos la experiencia del misterio.
El ‘género’, es mucho más que una mera categoría clasificatoria, dado que denota el amplio horizonte de una perspectiva que comprende interpretaciones, hipótesis y conocimientos pertinentes al conjunto de fenómenos socioculturales históricos construidos en torno a la diferencia sexual. El género está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política, en la cultura y, por supuesto, en la religión. El género es una perspectiva categorial correspondiente al orden social y cultural conformado sobre la base de la diferencia sexual: sexualidad que está definida y significada a su vez por el orden genérico. “Por género entiendo la construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos” (Lagarde, 1996, 37).
La relación entre mística y género, nos permita evidenciar que la mística, como experiencia encarnada, debe examinarse desde todas las esferas de lo humano, pues cada persona que vivencia un encuentro con el Misterio, además de tener particularidades corporales y anímicas, se encuentra situada en un momento histórico específico, y por esto mismo, está inmersa en un orden sociocultural específico que añade una multiplicidad de matices a su experiencia espiritual. Toda mujer y todo varón sintetizan y concretan en la experiencia de sus propias vidas, en sus cuerpos y almas la influencia de sus tradiciones religiosas y dan cuenta de alguna manera su relación con lo trascendente, relación que toca sus cuerpos.
Hablar con el cuerpo y desde el cuerpo sobre la experiencia mística
El análisis en clave de género de la experiencia de un hombre místico o una mujer mística nos permite re-descubrir el carácter encarnatorio del Misterio. Dado que la perspectiva de género ha insistido en la necesidad de recuperar la figura y el rol de la mujer en la historia, en los estudios teológicos también se ha apostado por el ejercicio de visibilizar la experiencia vital y espiritual de las mujeres, de aquellas buscadoras del Misterio que se han encontrado, cara a cara, corazón a corazón, con Dios. Sin duda, las mujeres han aportado una reflexión importante en el ámbito de la espiritualidad y de la mística con diálogos y narrativas que brotan de la inteligibilidad y creatividad. La necesidad de expresión es un elemento inherente al homo culturalis: aquí se encuentran artistas, poetas, novelistas, pintores, músicos, místicos, filósofos y teólogos, entre otros, que buscan trascenderse; salir del mundo interno como una forma de perfeccionar el deseo, de terminar todo un proceso de “creación” personal en una obra que habla de alguien superior, o de una posesión divina, quizá de aquella de la que hablaba Paltón “Porque no es gracias a una técnica por lo que son capaces de hablar así, sino por un poder divino, puesto que si supiesen, en virtud de una técnica, hablar bien de algo, sabrían hablar de todas las cosas” (Platón, Diálogos. Volumen I, 257). En parte vivir es auto-expresarse y el resultado de su expresión es parte de sí mismo.
En la historia de la mística podemos mencionar a muchas mujeres que han hecho una teología que habla del cuerpo. Por ejemplo, las místicas medievales, conocidas como beguinas, marcan un hito importante en el ámbito de la Iglesia. Las beguinas fueron mujeres que buscaron vivir una espiritualidad en servicio de los demás y movidas por una profunda convicción de seguimiento de Jesús, interpretaron la palabra, la enseñaron y escribieron. Fueron mujeres que integraron cuerpo, pasiones, sentimientos y experiencias como instrumentos indispensables para comunicarse con Dios. Articularon sus voces en sus cuerpos, convertidos en signos de Dios, haciendo visible su santidad (Cirlot y Garí, 1999, p. 11). Una de las herramientas que usaron fue la escritura trovadoresca propia del amor cortés, con la cual expresaron sus experiencias más profundas de la acción de Dios en sus vidas. Entre las mujeres más destacadas por sus escritos se encuentran Hildegarda de Bingen, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Margarita Porete, Hadewijch de Amberes, Margarita de Oingt, Ángela de Foligno y Juliana de Norwich.
Estas maestras ponen en escena sus cuerpos para hablar con Dios y para hablar de Dios, advierten que el Dios del que hablan se hace carne en cada una de ellas, las toma como lugar y medio de comunicación. Cada una desde su encuentro personal con Dios, se descubre a sí misma como mujeres, hija, amada y esposa de Dios, que llevan en su ser la huella de un amor inabarcable y sublime, que excede todas las capacidades humanas y las eleva hasta las alturas. Confiesan y plasman en sus escritos una experiencia de enamoramiento tal que las lleva a conocer a Dios en su cuerpo; por este motivo, todo su lenguaje está cargado de imágenes y símbolos que expresan dolor, sufrimiento, fruición, belleza, ausencia y presencia. Se trata de un amor que se siente con todas las pasiones humanas, de un amor que crece en sus corazones humanos, de un amor místico que arrebata sus vidas al tiempo que las llena de plenitud. Asimismo, en la experiencia de estas maestras, Dios habla como enamorado: “Tengo tu deseo antes de que comenzara a existir el mundo: yo te deseo a ti y tú me deseas a mí. Cuando dos deseos se unen en un mismo ardor se realiza el amor perfecto” (De Magdeburgo, 2004, 375).
Un acercamiento a la teología de estas mujeres, confirma la importancia de asumir el cuerpo, las pasiones, los deseos y todo lo que somos para entrar en contacto con el Misterio divino. Pero esta no es una cuestión que sólo se limita a un pasado medieval, sino que nos invita a realizar una indagación en todos los periodos históricos, pues siempre han existido y existirán místicos que entran en contacto con la presencia de Dios y con sus misterios, y dan testimonio de ello.
Hacia el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, da cuenta de que, como mujer, podía acceder a Dios plenamente, sin necesidad de intermediarios varones. Así, ella descubre que en el fondo de su alma habita su Creador, su Divino Maestro, su Amante, su Amigo, el Amado de su alma. En su corporalidad, frágil de mujer como lo decía, sintió cómo Dios mismo la tomaba totalmente para introducirla en el Castillo Interior para desposarse con ella. Las experiencias místicas, sin duda, detonan la emancipación de Santa Teresa, quien decide romper con muchos estereotipos femeninos enseñados por la jerarquía patriarcal y re-fundar la vida monástica desde una perspectiva integradora que liberaba a las mujeres de aquellas normativas socioculturales, misóginas y falocéntricas que parecían señalar que una mujer no podía acceder a Dios, ni mucho menos considerarlo esposo y amante, hermano y amigo. Quizás, por eso, la historia misma se ha encargado de describir a Teresa de Jesús como una mujer disidente y revolucionaria, inquieta y andariega. Unido a Teresa de Jesús encontramos a San Juan de la Cruz que compromete su cuerpo y su imaginación para hablar de Dios desde la cumbre más alta, su afecto y sus pasiones “oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada” (San Juan De la Cruz, Poesías).
Heredera de la teología mística de Teresa de Jesús, Edith Stein en el siglo XX afirmaba que los seres humanos estamos llamados a entrar a nuestro ‘castillo interior’, realizando un ejercicio de conocimiento de sí y de gradual conocimiento de nuestra condición humana. Ella describió su experiencia mística como una experiencia de cruz y kénosis que conduce al Padre, en el que el ser humano siempre está sostenido y acompañado por la gracia de Dios. Alcanzó la más alta apropiación de sí, una apropiación en la que el alma ya no sólo se descubre dueña y señora de sí misma, sino que también de Dios, pues finalizando su vida confesó la experiencia de su matrimonio espiritual, culmen de su itinerario místico: la experiencia del ‘toque delicado’, la experiencia de las ‘llamaradas de amor divino’ y del sentir los ‘tiernos toques’ de Dios en su alma, la experiencia de la ‘penetración sutil’ de Dios en la sustancia de su ser, la experiencia de una ‘suavidad nunca antes sentida ni oída’ (Stein, 2003, 134-158).
Ahora bien, las místicas contemporáneas, confiesan sus experiencias de amor de Dios, a partir de una conversión profunda, hacia un cambio de mentalidad y hacia una entrega sin límites hacia los demás. Podemos citar a: Simone Weil, Teresa de Calcuta, María Zambrano, Cristina Kaufmann, Chiara Lubich, entre otras. Todas han sido mujeres que –como ellas mismas dicen – han despertado al Dios que estaba dentro de sus cuerpos, sus pensamientos y sus pasiones, han descubierto una dimensión importante en sus vidas y la han cultivado al máximo a través de una generosa entrega y de un vaciamiento amoroso. Cada una de estas mujeres ha descubierto su propio camino hacia el interior y han encontrado sus propios recursos espirituales y corporales transitar un camino discipular para dar a conocer a un Dios actúa de manera diversa en cada ser humano, de tal manera que cada persona sepa dar razón de la experiencia acontecida en lo más profundo de su ser.
El testimonio de las místicas y místicos se constituye en un referente de una teología biográfica que invita a narrar la experiencia de vida en clave de fe y de seguimiento. La teología mística no se avergüenza del cuerpo y del género, puesto que el lugar donde Dios se revela es el cuerpo, allí habita y desde allí se comunica. De ahí que las maestras místicas ofrecen una teología que rompe con las estructuras que ahogan la acción del Espíritu, que enmascaran el seguimiento de Jesús y que obstaculizan una comprensión del cuerpo en clave de seguimiento de Jesús.
El ejercicio comprensivo-relacional entre la ‘mística’ y el ‘género’ nos permite hacer una aproximación a una teología abierta a una realidad humana, inclusiva y empática, atenta a la interpretación de Dios en la vida, se trata de una teología que invita por igual, a mujeres y varones, a que se preocupen por la justicia, la igualdad y la verdad (Johnson, 2002, p. 25). Una lectura de la mística en clave de género necesariamente tiene que adoptar una postura crítica y realista respecto de la complejidad de las relaciones humanas y de las relaciones hegemónicas presentes. Una mística en la perspectiva género supone, repensar y ensayar nuevas lecturas e interpretaciones de la acción de Dios en la historia, para reconciliarnos, reconocernos hermanos, frágiles, itinerantes y necesitados de todos. Para recomponer el camino hacia Dios, lo que implica rehacer al ser humano, por dentro, en su interior, en su mente y su corazón y esto se logra al reconocernos en igualdad y con las mismas posibilidades de padecer en nuestros cuerpos la experiencia del misterio.
Edith González Bernal. Profesora titular Pontificia Universidad Javeriana. Enviado en 30/05/2022. Aprobado en 30/08/2022. Publicado en 30/12/2022.
- Bibliografía
Amengual, Gabriel. Experiencia, mística y filosofía. En: Sancho Fermín, Francisco Javier. Mística y Filosofía. Ávila: CITES, 2009.
Amorós, Celia (ed.). Feminismo y ética. Isegoría, nº 6, 37-64, Barcelona: Instituto de Filosofía Anthropos, 1994.
Bernard, André. Teología mística. Burgos: Monte Carmelo, 2000.
Boff, Leonardo. Experimentar a Dios. Transparencia de todas las cosas. Santander: Sal Terrae, 2003.
Cirlot, Victoria; Garí, Blanca. La mirada interior. Escritoras míticas y visionarias en la edad media. Barcelona: ediciones Martínez Roca, S.A, 1999.
De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Cátedra: Madrid, 2008.
De Hipona, Agustín. Confesiones. Traducción y edición crítica preparada por el R. P. Ángel C. Vega. Madrid: BAC, 1946.
De Magdeburgo, Matilde. La luz divina ilumina los corazones. Testimonio de una mística del siglo XIII. Introducción, traducción y notas de Daniel Gutiérrez. Burgos: Monte Carmelo, 2004.
Dionisio Areopagita. Obras Completas. Los nombres de Dios. Madrid: BAC, 2014.
Dussel, Enrique. El humanismo semita. Argentina: Eudeba, 1969.
Flórez, Alfonso. San Agustín. La persuasión de Dios. Bogotá: Editorial Panamericana, 2004.
García Fernández, Ciro. Mística en diálogo: Congreso Internacional de Mística. Burgos: Monte Carmelo, 2004.
González Bernal, Edith. “El lenguaje teológico en los místicos: éxtasis y kénosis”. Theologica Xaveriana 182 (2016): 371-393.
González Bernal, Edith. Místicas medievales: el rostro femenino de la teología. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2017.
González de Cardedal, Olegario. Cristianismo y mística. Madrid: Editorial Trotta, 2015.
Gonzalez Faus, Ignacio y Schluter, Ana. Mística oriental y mística cristiana. Madrid: Sal Terrae, 1998.
Henry, Michel. Filosofía y Fenomenología del Cuerpo. Salamanca: Sígueme, 2007.
Johnson, Elizabeth. La que es. El misterio de Dios en el discurso teológico feminista. Barcelona: Herder, 2002.
Juan Pablo II. Los problemas del matrimonio a la luz de la visión integral del hombre. Audiencia general. Plaza de San Pedro (Roma. Italia). Miércoles 2 de abril de 1980. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1980/documents/hf_jp-ii_aud_19800402.html
Lacoste, Jean-Yves. Diccionario Akal crítico de Teología. Madrid: Akal, 2007.
Lagarde, Marcela. Género y feminismo. España: Horas y Horas editorial, 1996.
Madec, Goulven. D’un congrès à l’autre: de 1954 à 1986. Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 1987, pp. 27-33.
Martín Velasco, Juan de Dios. Fenómeno místico. Estudio comparado. Madrid: Trotta, 1999.
Otto, Rudolf. Mística de oriente y occidente. Śankara y Eckhart. Madrid: Editorial Trotta, 2014.
Panikkar, R. De la Mística, Experiencia plena de la Vida. Barcelona: Herder, 2005.
Parra, Alberto. Dar razón de nuestra esperanza. Teología fundamental de la praxis latinoamericana. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1988.
Pikaza, Xavier y Solanes, Nereo. Diccionario teológico El Dios Cristiano. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1997.
Stein, Edith. Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz. Freiburg-Baseil-Wien: Herder, 2003.
Von Balthasar, Haas y Bierwaltes, Werner. Mística, cuestiones fundamentales.Buenos Aires: Ágape, 2008.
Zubiri, Xavier. “El hombre, realidad personal”, Revista de Occidente (Madrid), 2a época, nº 1 (1963): 5-29.